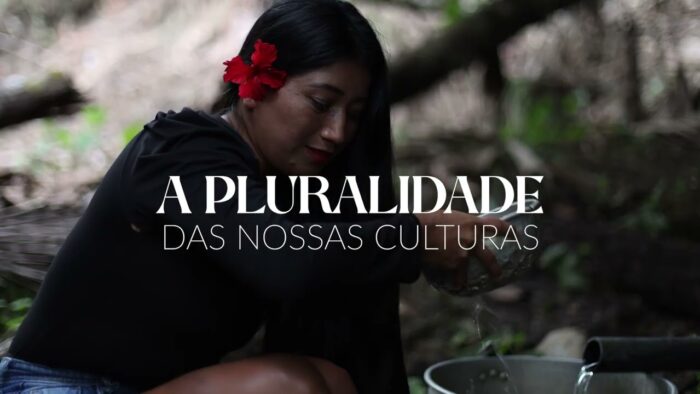“Proteger las poblaciones y los pueblos originarios y garantizar sus modos de vida no es solamente una cuestión constitucional de la ley de Brasil, es una estrategia ambiental”, explica el ecólogo brasileño y cofundador de Reenvolver: biodiversidade da mesa, Jerônimo Villas-Bôas. El territorio se conserva mejor cuando aquellos que históricamente lo han habitado hacen lo que siempre han hecho. En esa línea, el experto pone de relieve que la principal conexión entre cultura y medio ambiente son “los sistemas alimentarios”.
La biodiversidad, apunta Villas-Bôas, “no es solamente natural y salvaje: es una construcción cultural y social”. “Los pueblos originarios tienen un rol importantísimo porque están produciendo biodiversidad a través de sus sistemas alimentarios desde siempre, y porque enriquecen el territorio que habitan y lo sustentan a través de sistemas de producción diversos”, concluye Villas-Bôas. El experto advierte de cómo la estandarización de cultivos y la homogeneización de la alimentación de una población mundial que se ha trasladado del campo a las ciudades tienen un impacto directo en la conservación del territorio.
“Si entramos en un mercado en una ciudad, percibimos esa estandarización. El 60% de las calorías que consumimos proceden de solo tres variedades de granos, mientras que los pueblos originarios tuvieron siempre como base la diversidad y siguen intentando cultivar sus semillas, sus variedades…”, detalla. “Las prácticas culinarias conjugan historia, memoria, manejo del medio ambiente, intercambios culturales, economía, roles de género y gustos particulares, lo que permite pensar el patrimonio cultural inmaterial como recurso para el desarrollo, asegurando la alimentación y permitiendo la resiliencia de las comunidades ante los desafíos de la modernidad, la globalización y el cambio climático”, señalaba en un artículo publicado por UNESCO el antropólogo Miguel Hernández.
“El 50% de la Amazonía brasileña son áreas protegidas por algún tipo de reconocimiento legal, como tierras indígenas o unidades de conservación de uso sostenible, donde están los pueblos originarios que lucharon por estos territorios”, explica el Villas-Bôas. “Si juntas estas áreas hay aproximadamente dos millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Argentina o México. Y estas áreas están siendo mantenidas y manejadas por comunidades que no solamente conservan la biodiversidad, sino que crean valor a partir de ella con la producción de alimentos y aceites vegetales, usando los recursos de la biodiversidad y tecnologías sociales, locales y modelos de gestión territorial que mantienen los ecosistemas vivos”, detalla el ecólogo.
“Existen estudios e investigaciones que demuestran que estas áreas, especialmente las tierras indígenas, presentan los menores índices de deforestación y destrucción de los bosques de la Amazonía”, subraya. “Entendemos la Amazonía como un territorio de conocimientos, prácticas y tecnologías sociales presentes en todas las dimensiones de nuestra experiencia económica y cultural”, coincide Úrsula Vidal, Secretaria de Cultura del Estado de Pará (Brasil), donde se celebrará la Cumbre del Clima (COP30) a partir del 10 de noviembre. “Nuestro modo de vida está integrado en los ecosistemas productivos y la protección del patrimonio”, explica Vidal. “Somos amazónicos porque recordamos de dónde venimos y qué nos constituye como sociedad amazónica. Y la agenda de sostenibilidad, regeneración y desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para la crisis climática está intrínsecamente ligada a soluciones basadas en la cultura, nuestro modo de vida, especialmente el de los pueblos y comunidades tradicionales”, concluye. No en vano, Brasil es el impulsor junto a Emiratos Árabes Unidos del Grupo de Amigos para la Acción Climática Basada en la Cultura, que tiene como objetivo lograr un cambio de paradigma en la forma en que se entiende el cambio climático: no solo como desafío ambiental, financiero y científico, sino también cultural. En ese grupo y convencida de la necesidad de aunar esos dos campos, la Secretaria General Iberoamericana se adherirá formalmente en la próxima Ministerial de Cultura.
Mirando hacia ese evento, Lola García-Alix, que lleva 35 años defendiendo los derechos humanos, sociales, culturales y económicos, y luchando por el reconocimiento de los pueblos originarios, con el Grupo Internacional de Trabajo por los Derechos Indígenas (IWGIA, en sus siglas en inglés), defiende que “el conocimiento de los pueblos indígenas es empírico, basado en la realidad en la que viven y eso puede dar una contribución enorme a los acuerdos globales”. “La aportación de los pueblos indígenas se reconoce en que habitan las zonas de biodiversidad más alta del mundo. Eso es un indicador de manejo de la biodiversidad mejor que en otros lugares”, sentencia García-Alix.
“El problema actual es que la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo dependen del acceso a los recursos, a minerales, a la energía verde… Y eso está teniendo un impacto negativo en los pueblos indígenas, porque es un modelo extractivista”, explica. “Para los pueblos indígenas, cuando hablamos de la protección del patrimonio cultural, no hablamos de un ente aparte, hablamos de un patrimonio natural. Es el territorio que habitan”, recuerda García-Alix. La lucha por su cultura, es una lucha por la supervivencia en territorios esquilmados, quemados o contaminados: “La mayor parte de los activistas medioambientales asesinados son activistas indígenas o líderes indígenas. Esa es la realidad hoy”, lamenta la coordinadora de programas de IWGIA.
Por eso, desde la Secretaría de Cultura del Estado de Pará, Vidal apuesta por una promoción cultural con una dinámica basada en “la escucha social”. El Consejo Estatal de Cultura desempeña un papel decisivo en este diseño, explica: “garantizando modelos de convocatorias públicas, publicando estudios y elaborando cuadernos de orientación que garantizan la valoración de prácticas, proyectos y acciones vinculadas a la salvaguardia de nuestro patrimonio inmaterial y simbólico, estrechamente vinculado a los territorios de conocimiento de los pueblos y comunidades tradicionales”.
“‘La Amazonía es una herencia’, esa frase para mí es poesía”, confiesa Villas-Bôas,que la escuchó de boca del arqueólogo paulista Eduardo Neves. Neves defiende que el futuro de la Amazonía pasa por su pasado y desmiente con sus investigaciones la imagen eurocéntrica de los científicos del siglo XVIII que ignoraron la evidencia de sociedades complejas que habitaban la Amazonía. Sus estudios demuestran que el bosque no es un espacio vacío, sino un territorio densamente ocupado y moldeado por diversas culturas.
“Mucho antes de la llegada de los europeos, los pueblos amazónicos vivían en densas redes de aldeas, practicaban la agricultura, manejaban recursos y eso resultó en la biodiversidad que existe hoy”, explica Villas-Bôas.. “Por eso la Amazonía es una herencia arqueológica, como las pirámides mayas, incas o egipcias, solo que en lugar de ser de piedra es un sistema forestal que los pueblos originarios dejaron para Sudamérica. Un monumento que es la propia Amazonía”, subraya el ecólogo.
El especialista habla, sin nombrarlo, de ese Patrimonio Inmaterial que la UNESCO protege. Ese bien cultural del que los pueblos originarios han sido guardianes durante generaciones. “La artesanía, las fibras o los materiales usados para la construcción de casas, son también parte de ese uso, integrado en su cultura histórica, que hacen los pueblos originarios de la biodiversidad”, admite Villas-Boâs, “pero los alimentos son los principales”, en su opinion, por “su capacidad afectiva y emocional de conectar las personas con la biodiversidad y con la naturaleza”.
Sostenibilidad y motor económico

En la conservación de esas otras prácticas culturales que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, se han especializado al otro lado de la frontera brasileña, en Santa Cruz, Bolivia, las mujeres del proyecto ArteCampo. La organización trabaja con 14 asociaciones locales de artesanas, compuestas en su mayoría por mujeres de pueblos originarios, en los territorios de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, entre otros. En total hay más de 700 mujeres que trabajan desde sus comunidades y contribuyen a su sostenibilidad. El proyecto se inició en 1980, cuando Ada Sotomayor Vaca fundó el Centro de Investigación de Diseño Artesanal y Cooperativa (Cidac) como una institución de desarrollo social sin ánimo de lucro, con la intención de recuperar, poner en valor y favorecer el progreso del arte popular y originario de comunidades campesinas. Su intención era también lograr, a través de su trabajo, mejorar su calidad de vida. El resultado ha sido un impacto en la economía local y en los territorios, además del empoderamiento de las mujeres de la zona. Al frente desde 2021, está Paula Saldaña Fernández, arquitecta y directora ejecutiva, que desde su nombramiento ha liderado proyectos que promueven la recuperación, preservación y desarrollo de las artes populares e indígenas de las tierras bajas bolivianas. “Lo que nos distingue como ArteCampo es que no hemos traído las artesanías a la ciudad; hemos llevado el mercado a las comunidades”, señala Saldaña. “La artesanía permite que las mujeres se queden en su comunidad, cuiden a sus hijos y mantengan vivos sus conocimientos. Detrás de cada tejido, cada cerámica, cada bordado, hay memoria, identidad y territorio”. Algo que se percibe en las distintas artesanías que se venden en Artecampo, siempre identificadas con el territorio original al que pertenecen y el nombre de la artesana.
“Las mujeres han demostrado que la artesanía no es solo adorno. Es alimento, es salud, es educación, porque con lo que venden sostienen la vida cotidiana”, explica la arquitecta. Tiene en la cabeza y menciona constantemente a María Jesús Velarde, de Ichilo, presidenta de ArteCampo, cuyo territorio considera un ejemplo de cómo están contribuyendo a la sostenibilidad.
María Jesús envía un mensaje de whatsapp en el que su voz suena dulce y firme. Habla de “la palmita”, la jipijapa, con la que las mujeres de su comunidad, la Asociación de Tejedoras de Palma de Jipijapa de Buena Vista, han logrado, no solo mejorar su economía, sino contribuir a la recuperación medioambiental de su territorio. “ArteCampo trabaja con diferentes asociaciones que cuidan el medio ambiente, pero todas enfrentamos el mismo problema”, apunta María Jesús: “se están perdiendo las materias primas propias de las comunidades”. La palmita es una planta silvestre, “y cada vez se pone más escasa porque la gente la tumba y quema el monte”, lamenta Velarde. Salvando parte de los ingresos individuales en un fondo común, las mujeres lograron comprar un terreno y cultivar la jipijapa. Empezaron con mil y este septiembre van a plantar mil más.
“El territorio no se conserva solo con leyes, se conserva con cultura, con prácticas vivas que mantienen el vínculo con la naturaleza”, argumenta Saldaña. “Sin cultura no hay biodiversidad, porque son las prácticas culturales las que permiten que los ecosistemas sigan vivos”, explica la arquitecta. Y pone un ejemplo: “Cuando una niña aprende a bordar de su madre o de su abuela, no solo está aprendiendo una técnica, está heredando un modo de ver el mundo”. La artesanía es también una forma de resistencia: permite que los jóvenes se queden en sus comunidades y no migren”.
Algo con lo que está muy de acuerdo Lola García-Alix: “Al discurso sobre la contribución de los pueblos indígenas, que sin duda es importante, hay veces que le falta la pata de los derechos. Y sin la pata de los derechos se queda absolutamente debilitado. No puedes separar los derechos económicos, sociales y culturales de los derechos civiles y políticos”.