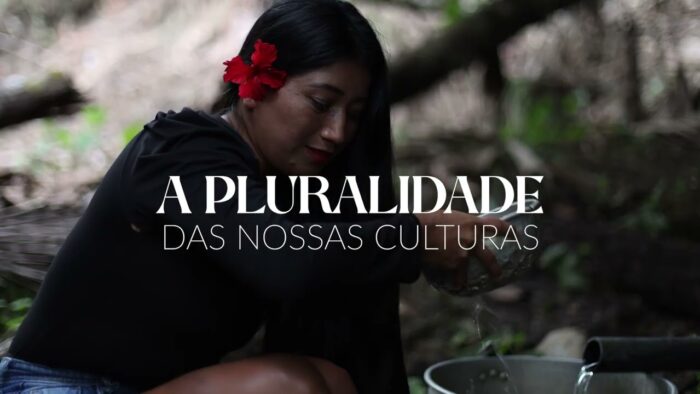La inteligencia artificial generativa redefine el horizonte de lo posible en la creación cultural, pero también pone en riesgo principios fundamentales del derecho cultural iberoamericano. Reconocer estos desafíos y abordarlos desde una lógica de cooperación regional, inclusión y respeto por la diversidad es clave para que la revolución digital no erosione, sino fortalezca el tejido cultural de la región.
La primera semana de abril era improbable acceder a las redes sociales y no toparse con imágenes recreadas al estilo de Studio Ghibli, la factoría de animación creada por Hayao Miyazaki. La explosión, fruto del aprecio al trabajo del creador de un imaginario icónico, es también un asalto a los derechos de autor de un artista vivo, además de una captura masiva de datos e imágenes personales para seguir entrenando a la IA.
El debate sobre este paso en falso para la IA es importante para embridar la potencia de la IA generativa y hacerse las preguntas inevitables en un mundo donde los algoritmos generan y condicionan imagen, texto y creación musical: ¿De quién o quiénes son los estilos que genera la IA? ¿Se pueden usar con libertad? ¿Hay forma de proteger la creación en el entorno digital? ¿Cómo gestionar y resolver la cuestión de los derechos de autor y los conflictos por plagios en la era de la IA?
Estos interrogantes apuntalan el hecho de estar un fenómeno radicalmente nuevo. La IA generativa transforma aceleradamente los modos de producción y circulación cultural en todo el mundo. En el espacio iberoamericano el fenómeno plantea preguntas especialmente urgentes sobre el ejercicio efectivo de los derechos culturales al tratarse de un contexto plurilingüe y con una riqueza patrimonial tan exhuberante como desigual es su acceso a la tecnología.
Los derechos culturales en Iberoamérica: un marco de referencia
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) promueve históricamente los derechos culturales como una dimensión esencial de los derechos humanos. Así lo reconoce desde 2006 la Carta Cultural Iberoamericana aprobada en la XVI Cumbre Iberoamericana celebrada en Montevideo: “Toda persona tiene derecho a acceder, participar, crear y disfrutar de la vida cultural, a expresar su identidad y a beneficiarse de la diversidad cultural”.
Dicho texto es una herramienta de cooperación e integración cultural que favorece el desarrollo de la diversidad interior de los países y que impulsa nuevas fórmulas de coordinación, especialmente en asuntos como los derechos de autor, el patrimonio o las industrias culturales con una perspectiva inclusiva.
Un paso más allá, la XXIV Cumbre Iberoamericana de Veracruz impulsó en 2014 el diseño de una Agenda Digital Cultural para Iberoamérica. Con un abordaje transversal, fomenta la inserción de la cultura iberoamericana en las redes mundiales de información -con especial atención a los derechos de autor- y promueve la participación en las posibilidades de desarrollo que ofrece la cultura digital.
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) promueve históricamente los derechos culturales como una dimensión esencial de los derechos humanos
La XXVIII Cumbre de 2023 en Santo Domingo continuó abundando en ese trabajo a través de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, que recogía el compromiso de trabajar para “procurar, conforme a la normatividad de cada país, los cauces jurídicos que garanticen las formas de expresión, creación artística, y emprendimiento características de los entornos digitales”.
Y entonces llegó ella
Los derechos culturales abarcan la libertad de creación y expresión artística, el acceso equitativo a los bienes y servicios culturales o el derecho a la diversidad cultural y lingüística y a la participación en la vida cultural comunitaria.
Ante una máxima como la anterior, está claro: la IA generativa pone en tensión ese conjunto de derechos. Porque por una parte, abre oportunidades para democratizar la creación y facilitar el acceso a contenidos culturales, pero al tiempo introduce desafíos que requieren una reflexión crítica desde una perspectiva de justicia cultural.
Uno de los puntos más sensibles es el uso que hacen los modelos de IA de obras culturales preexistentes para entrenarse. Al reproducir estilos, patrones o lenguajes sin reconocimiento explícito a sus autores, se socavan derechos patrimoniales -también morales- de creadores y comunidades. Algo especialmente abusivo cuando se trata de saberes tradicionales o expresiones culturales comunitarias fuera de la protección de los marcos legales convencionales.
Más allá del poderío con el que han irrumpido estas tecnologías, la mayoría de los modelos de IA generativa dominantes están entrenados sobre grandes cantidades de datos en inglés, lo que introduce un sesgo cultural y lingüístico que puede invisibilizar o marginalizar expresiones culturales en español, portugués y lenguas indígenas. Es decir, hoy la prevalencia del inglés supone una amenaza directa a la pluralidad cultural en el entorno digital y al derecho de los pueblos iberoamericanos a expresarse en sus propias lenguas y a acceder a contenidos que reflejen su identidad.
Aparte, la infraestructura tecnológica, el capital humano y los recursos necesarios para desarrollar modelos de IA propios no están equitativamente distribuidos en la región. Esto genera una brecha digital que se traduce también en una brecha cultural, donde las narrativas generadas por sistemas automatizados no representan necesariamente la complejidad y diversidad de Iberoamérica.
Cultura generada versus cultura vivida
La automatización de la creación cultural plantea una tensión entre lo «culturalmente generado» y lo «culturalmente vivido». La IA puede imitar formas culturales, pero carece de contexto, memoria y comunidad y existe el riesgo de trivializar expresiones simbólicas profundas al producir versiones descontextualizadas o estandarizadas IA mediante. El filósofo y editor argentino Octavio Kulesz, señala que, además, “la posibilidad de crear productos culturales altamente personalizados a través de la IA generativa, atomiza y aisla la cultura, más que la integra”.
Kulesz es parte de la representación iberoamericana de los 24 expertos mundiales designados por la UNESCO para elaborar las recomendaciones de un uso ético de la IA junto al brasileño Edson Prestes e Silva Junior, la mexicana Constanza Gómez Mont y Carolina Inés Aguerre Regusci, de Uruguay.
La IA abre oportunidades para democratizar la creación y facilitar el acceso a contenidos culturales, al tiempo que introduce desafíos que requieren una reflexión crítica
Ante la posibilidad de que las máquinas pudieran llegar a generar expresiones que se integren en los acervos y referencias culturales comunes, la lingüista computacional Carmen Torrijos señala que “la IA no es más creativa que los seres humanos”, pero está convencida de que puede amplificar nuestras capacidades asociativas y artísticas: “Lo creativo no es un puerto, sino una navegación entre infinitos elementos culturales que los modelos de lenguaje nos permiten combinar y recombinar”.
De estos pros y contras se deduce que la IA generativa abre oportunidades para democratizar la creación y facilitar el acceso a contenidos culturales, al tiempo que introduce desafíos que requieren una reflexión crítica desde una perspectiva de justicia cultural. Surgen importantes cuestiones por responder como: ¿De quién o quiénes son los estilos que genera la IA? ¿Se pueden usar con libertad? ¿Hay forma de proteger la creación en el entorno digital? ¿Cómo gestionar y resolver la cuestión de los derechos de autor y los conflictos por plagios en la era de la IA?
La IA como herramienta y musa
En una región rica en artistas emergen propuestas de creadores nuevos y consagrados que desde la literatura, la música, las artes visuales y la cinematografía se sirven de la IA generativa para convertirse en “artistas aumentados” o para reflexionar sobre el propio fenómeno que supone el proceso de externalizar la creación.
Desde la literatura el poeta digital mexicano Martín Rangel presenta en su proyecto Soy una máquina y no puedo olvidar un poema-vídeo generativo que simula la voz de un robot-poeta, planteando cuestiones sobre la memoria y la autonomía creativa de las máquinas.
La inteligencia artificial y su papel transformador como clave temática y como parte del propio proceso de creación es un tema recurrente en el trabajo del novelista, ensayista y crítico literario español Jorge Carrión, autor de Membrana (2021) y Los campos electromagnéticos: teorías y prácticas de la escritura artificial (2023). Para el autor, las IA “ya redactan mejor que el 95% de la humanidad”, aunque la literatura —como arte complejo y simbólico— sigue estando “todavía lejos de ser alcanzada plenamente por las máquinas”.
La productora y compositora venezolana Arca -Alejandra Ghersi- plantea también nuevas formas de colaboración humano-máquina en la música pop experimental integrando en sus proyectos la IA generativa. En 2020 lanzó Riquiquí;Bronze Instances (1–100), una colección de 100 remixes de su tema Riquiquí generados por una inteligencia artificial llamada Bronze,
María Arnal, cantante y compositora española, explora el cruce entre arte, tecnología e inteligencia artificial generativa. En AIRE, un proyecto creado junto al músico John Talabot -estrenado en el Teatre Lliure de Barcelona y presentado en el festival Sónar+D y en la 17 Bienal de Arquitectura de Venecia– se escucha un coro artificial entrenado con más de 40 horas de su propia voz.
La artista visual argentina Sofía Crespo utiliza la tecnología para emular la biodiversidad generando flora y fauna invertebrada artificial de apariencia orgánica.
Conocida por las series Neural Zoo (2018-2022) y Artificial Natural History (libro en curso, 2020-2025) combina patrones biológicos con arte digital para dar vida a criaturas imaginarias. En Structures of Being (2023), proyectó sus imágenes en la fachada de la Casa Batlló de Barcelona con la intención de “que la gente sienta el asombro que yo sentí al contemplar la obra de Gaudí”, señala en el making off del proyecto.
El fotógrafo y artista conceptual catalán Joan Fontcuberta también crea imágenes sintéticas mediante IA para interrogarnos sobre la autoría y la credibilidad visual. Entre sus proyectos: La petite mort (2020) y Frenografías (2021), creados en coautoría con la artista y bióloga Pilar Rosado, De rerum natura (2023), Nemotipos (2023-2024) y Freak-Show II (2024), “Una instalación que intenta dilucidar cuál es el concepto de monstruosidad contemporánea”.
Desde Costa Rica, el cineasta Andrés Bronnimann se sitúa en la vanguardia del cine experimental con el apoyo intensivo de IA generativa. En 2024 fundó el estudio Dream Stuff del que surgen cortometrajes difundidos en línea creados íntegramente mediante IA: desde la animación de imágenes hasta la edición final.
En sus obras Kingdom, Yuxtaposiciones, Biometría o Nación la IA es instrumento para el activismo visual en un intento de demostrar que con algoritmos es posible producir narrativas audiovisuales complejas que denuncian problemas reales.