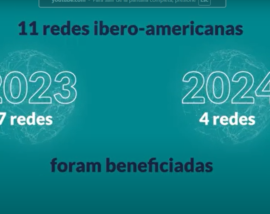La malnutrición, que incluye desnutrición y obesidad, impide que una persona complete su desarrollo. En el siglo XXI, se encuentran en esta situación de inseguridad alimentaria alrededor de 5.000 millones de personas. De ellas, 2.300 millones están en el límite de no ingerir las calorías y nutrientes que necesitan para tener un actividad cognitiva y física completa. Una cifra más alta, 2.700 millones, padecen un sobrepeso que también les coloca en el límite de una vida saludable, donde la enfermedad y otras carencias les impiden una actividad sin restricciones. Sin descartar que los hábitos alimentarios son producto de un estilo de vida, también lo son por el incremento de los precios de los alimentos y las preferencias que maneja el sistema que los produce. Las estrategias para aumentar la productividad de los cultivos, invertir en un procesamiento que amplíe el sabor y la conservación así como aumentar los rendimientos de la comercialización de los alimentos no persiguen una alimentación suficiente, saludable ni sostenible.
El objetivo ya no es el de erradicar el hambre para 2030 debido a la escasez de alimentos, tal y como anuncia el objetivo 2 de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada por las Naciones Unidas en 2015. El problema es otro mucho más complejo. Los alimentos del siglo XXI responden a un sistema mundial que prioriza el agronegocio y el beneficio financiero antes que la disponibilidad, idoneidad y sostenibilidad alimentaria. Por lo tanto, hay que situar la alimentación suficiente y adecuada como la solución principal y para ello, la demanda global de alimentos debe convertirse en una respuesta a las necesidades alimentarias en vez de ser considerada como una proyección económica centrada exclusivamente en multiplicar la cantidad de alimentos. Esto nos está llevando a tener un sistema que es ya, más parte del problema que de la solución.
La acepción más usada del concepto de seguridad alimentaria tiende a reducir a una mera cuestión técnica el acceso de la población a los alimentos. Cuando se utiliza esta aproximación para abordar el hambre suele haber una correlación con los fundamentos de la economía, de la oferta y la demanda alimentaria, que encuentra una respuesta automática en el incremento de la producción y productividad de alimentos. Esta definición es insuficiente para entender el complejo problema del hambre y sus posibles soluciones. Desde una dimensión política, la seguridad alimentaria permite entender dónde está el poder y quien ostenta el control sobre los alimentos. Al securitizar la alimentación, es decir, al convertir los alimentos en un recurso a proteger, se prioriza la amenaza de la escasez de alimentos por encima de cualquier otro riesgo o prioridad. Pero. ¿qué pasa si se deja de lado la demanda de un acceso adecuado a la alimentación?
Desde 1961, se ha duplicado la producción de cereales, triplicado la producción de carne y cuatriplicado la producción de leche. Sin embargo, el problema con la alimentación no se ha reducido. Este énfasis productivo ha fortalecido el papel del mercado y facilitado la aparición de nuevos actores del agronegocio que dominan tanto el mercado alimentario físico como el financiero. Para superar la crisis alimentaria de 1973, el estado tuvo que ceder el control sobre la alimentación a estos nuevos actores para garantizar el alimento. Esta pérdida de control sobre los alimentos se ha traducido en una democracia de menor calidad y una mayor difusión de poder hacia corporaciones agroalimentarias donde se impone la lógica productiva de la agricultura industrializada. Estos actores ofrecen más garantías dado que dominan el mercado globalizado, pero también orientan la oferta agroalimentaria en función de sus rendimientos económicos, haciendo cómplices a los gobiernos para conseguir una regulación flexible.
Se complica la gobernanza alimentaria. Desde la falta de compromiso multilateral al efecto del monopolio de semillas, pasando por la incidencia de las energías fósiles en la lista de la compra, el sistema agroalimentario carece de unas reglas del juego compartidas. Así nos encontramos con fenómenos como la pérdida de biodiversidad debido al avance de transgénicos, desplazamiento de cultivos alimentarios por los agrocombustibles y una mayor rentabilidad en las tierras que no se cultivan dado que favorecen la volatilidad de los precios. Hasta la filantropía parece respaldar más una agenda económica que política en un margen climático cada vez más estrecho. El impacto ambiental de la alimentación está ya en tiempo de descuento, no solo en lo que se refiere a su huella ecológica, sino a su capacidad de mitigar el cambio climático. Alimentarse es vital, pero el tipo de cultivos, los recursos elegidos y su utilización, los patrones de consumo y la manipulación de los alimentos tanto dentro como fuera de la cadena de valor son factores definitivos. El sistema alimentario es responsable del 26% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero lejos de lo que se podría deducir, solo el 18% tiene que ver con los envases, el transporte y la logística. Es decir, el 82% de estas emisiones se deriva de la producción del alimento en sí.
Por todo ello, es difícil hablar de una nueva crisis alimentaria derivada de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia o de la invasión de Ucrania. Claro que la subida de los precios de los alimentos debido a la inflación provocada, en parte por el precio de la energía y la reducción del stock de cereales, aumentan la tensión en el sistema agroindustrial. También, las personas con ingresos limitados hoy tienen menos acceso a los alimentos suficientes y saludables, aunque haya aumentado la producción de cereales un 1% en 2023. Y sí, la devaluación de monedas débiles en los países en desarrollo amplía la brecha de una desigualdad dado que impide costear no solo el alimento, tampoco el tratamiento de enfermedades vinculadas con la anemia y el sobrepeso. A pesar de que todo eso es cierto, la principal causa de la malnutrición actual es el propio sistema mundial de alimentos.