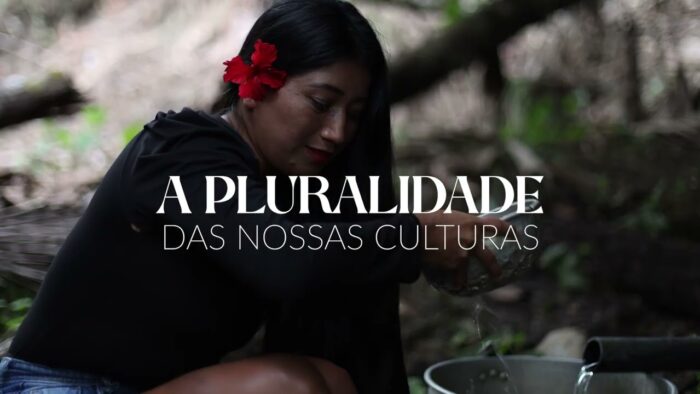Un edificio se derrumba en una Buenos Aires cubierta de nieve tóxica en El eternauta, adaptación de la novela gráfica homónima de Héctor Oesterheld que protagoniza Ricardo Darín y que desde abril se puede ver en Netflix. Convertir la capital argentina en una ciudad postapocalíptica implicó, según sus creadores, un reto tecnológico y humano: 35 localizaciones reales y más de una veintena de escenarios creados especialmente con una tecnología de última generación llamada virtual production, que mezcla recursos digitales y físicos. En ese contexto, el desplome de un edificio, que hemos visto en cientos de series y películas antes, no debería ser un hecho reseñable. Y sin embargo lo es, porque se hizo enteramente con producción virtual y herramientas de efectos visuales impulsadas por inteligencia artificial generativa. Un hito en Iberoamérica, pero también en la industria audiovisual.
Es la primera vez que el gigante Netflix emplea esa herramienta en una de sus producciones. Lo admitía Ted Sarandos, codirector ejecutivo y director de contenidos de Netflix, meses después de su lanzamiento. “Seguimos creyendo que la IA representa una oportunidad increíble para ayudar a los creadores a hacer mejores películas y series, no solo más baratas. Es gente real haciendo un trabajo real”, según el estadounidense.
Para Sarandos, “utilizar herramientas impulsadas por IA logra un resultado asombroso con una velocidad notable”. La secuencia del edificio derrumbándose en El eternauta, “se terminó 10 veces más rápido de lo que podría hacerse con herramientas y flujos de trabajo de efectos visuales tradicionales”. Menos tiempo, menos dinero.
¿Qué pasará cuando un guion sea sugerido por un algoritmo entrenado en narrativas dominantes?, ¿cómo se previene la homogeneización cultural de una herramienta entrenada en inglés?
En América Latina, donde los recursos financieros para producción en ocasiones son limitados y la dependencia de coproducciones internacionales es alta, la inteligencia artificial (IA) parece abrir nuevas oportunidades. Pero si bien puede permitir abaratar procesos costosos como los efectos visuales usados en El eternauta, agilizar subtitulados multilingües y doblajes, y ampliar el acceso de creadores independientes a técnicas que antes estaban reservadas a grandes presupuestos, también plantea dudas éticas y retos a la propiedad intelectual, los derechos de autor y la diversidad cultural: ¿qué pasará cuando un guion sea sugerido por un algoritmo entrenado en narrativas dominantes?, ¿Cómo se protege la voz de los creadores y creadoras frente a la automatización? ¿Y cómo se previene la homogeneización cultural de una herramienta entrenada en inglés?
Christoph Belh, creador audiovisual nacido en Alemania y afincado en Argentina, defiende que las posibilidades que ofrece la IA “son infinitas”. “Puedo sentarme en casa durante seis meses y hacer una película: la escritura, los personajes…”, argumenta. Su próxima película, Property se realizará entre un 70 y un 80 % con herramientas de IA (guion, imágenes, escenas). Behl lo plantea no como una sustitución del trabajo humano, sino como el aprovechamiento de un nuevo ecosistema creativo donde el reto será redefinir la autoría.
En su opinión, la herramienta facilita una producción que antes era difícil, algo que compara con la llegada de las cámaras digitales, pero también plantea un desafío a los derechos de autor, tanto en el caso del entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial como de las obras creadas con ella.
La necesidad de un marca regulatorio
La industria audiovisual está en transformación y aún no existen respuestas claras ni estructuras sólidas para afrontarlo, según Behl. “Hay un miedo, para mí, justificado (…) y una industria que claramente va a cambiar y todavía no hay muchas propuestas de organización.” La IA, señala, “ha avanzado y avanza a una velocidad cada vez más rápida. Además, aprende de sí misma”. “Nunca en la humanidad tuvimos un proceso tan acelerado de algo”, subraya el realizador. Algo en lo que coincide el subdirector general de la UNESCO, Ernesto Ottone, en una entrevista para este monográfico: “No asumir que esta tecnología nos permite acelerar los procesos y abaratar los costos es absurdo. Y, por lo tanto, no abrazar esa oportunidad es un error”, concluía el directivo. Ottone también advierte que dicho uso, a pesar de las reticencias de algunos estados, debe estar controlado. “Si bien no se habla de regulación, hay que tener ciertos marcos de lo que se puede y no se puede hacer”, enfatiza.
En esa misma línea, Behl sitúa en el centro de la discusión el impacto que la IA tiene (y tendrá) en los derechos de autor y la necesidad de abordarlo. Para el cineasta y académico, los problemas se concentran en dos planos: el entrenamiento de los modelos y la autoría de las nuevas obras. “¿Con qué están entrenados los modelos? Con vídeos, películas, imágenes y música creadas por seres humanos. Sin embargo, el valor de esos datos no se reconoce”, explica. “El que más gana es la empresa que usa un algoritmo que ni siquiera inventó; el segundo, el que pone la infraestructura; y el creador original, el que aporta el dato, no cobra nada”, lamenta. Una tendencia que ya se está intentando frenar en lugares como Alemania, donde la entidad de gestión de derechos musicales está en juicio con OpenAI para que se reconozca el uso de repertorio en sus modelos. En esos casos, Behl apuesta por la regulación de un mercado que evite los monopolios y la homogeneización.
En Alemania la gestión de derechos musicales está en juicio con OpenAI para que se reconozca el uso de repertorio en sus modelos
Desde la UNESCO advierten del peligro de usar una IA entrenada solo en un idioma: “El reto es asegurar diversidad no solo de lenguas, sino también integrar conocimiento indígena y pensamientos de poblaciones minoritarias”, advierte el subdirector del organismo, Ernesto Ottone. Garantizar que mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, comunidades rurales e indígenas no queden atrás, es uno de los principales objetivos de la Carta Digital Iberoamericana, que se actualizará para abordar los recientes desarrollos tecnológicos. “Se trata de garantizar la diversidad de expresiones culturales en cualquier plataforma, física o digital”, señala Ottone, subrayando que “el idioma es una forma de pensar y, por lo tanto, si excluyes otras, te quedas solo con una visión del mundo, y eso ha llevado en la historia a cosas terribles”.
Para prevenirlo, investigadores del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), en Chile, están desarrollando desde 2023 un nuevo modelo de inteligencia artificial, Latam-gpt, que busca hablar los idiomas de la región y reflejar sus culturas. La iniciativa forma parte de un movimiento más amplio en el Sur Global para reducir la dependencia de sistemas de IA de origen extranjero, la mayoría de los cuales se desarrollan en Estados Unidos, China o Europa. Un objetivo clave, según sus desarrolladores, es preservar las lenguas indígenas, con un traductor inicial ya desarrollado para Rapa Nui, la lengua materna de la Isla de Pascua.
La IA como creador
¿Pero qué ocurre con los derechos de autor de obras creadas con IA? Behl lo tiene claro: “Si alguien se sienta tres meses a trabajar con estas herramientas y crea un cortometraje o una película, debe tener derecho de autor sobre esa obra. No podemos regalarlo a las empresas que fabrican los modelos”, afirma. El problema se agrava cuando se trata de obras derivadas, como la fan fiction (producciones basadas en otras sagas o videojuegos, por ejemplo). “En el momento en que juegas con un mundo ya creado, te topas con el derecho de autor de alguien. Eso va a ser un problemón”, pone de manifiesto.
Su propuesta es mirar hacia la música, donde la interpretación de obras ajenas convive con la protección de la autoría original: “Quizás en el audiovisual debemos repensar que el derecho de autor, especialmente en la escritura, es demasiado rígido para permitir estas nuevas formas de creación.” Deben reconocerse nuevas figuras, como por ejemplo la que denomina prompt generator. “No es la IA la que crea, sino la persona que la dirige, que escribe y que toma decisiones estéticas.” La tendencia, augura, será “generar certificados de humanidad”.
Behl también admite que otras figuras de la industria, como actores y actrices, guionistas… se verán más afectados, por eso vuelve a incidir en la importancia de regular. Pone un ejemplo: en 2023, Dinamarca aprobó legislación para reforzar la protección de la imagen personal frente a usos de IA, incluyendo la semejanza facial generada artificialmente.
“Hay una generación que tiene miedo al futuro. [Los jóvenes] son los que más rápido se dan cuenta de cuán fuerte es”, apunta el director, que desde hace años habla en foros internacionales sobre el tema. También es profesor en la nueva Diplomatura en Inteligencia Artificial aplicada al Arte Multimedial, creada por la Universidad de las Artes Argentina (UNA), que han impulsado una psicóloga, Isha Kim, y una artista, Mercedes Invernizzi Oviedo, aKa Mecha MIO. La formación busca abordar tanto los fundamentos técnicos de la IA como sus implicancias éticas y culturales, con el objetivo de desarrollar una mirada crítica y social. El interés ha sobrepasado las expectativas y han tenido que aumentar el cupo inicial de 20 alumnos. Para Behl, es normal que un futuro que ya se ha hecho tangible, intimide a los futuros creadores y creadoras: “Si fuera joven también me daría miedo pensar, ‘¿cuál es mi lugar? ¿Soy reemplazable? ¿Cómo voy a vivir?”