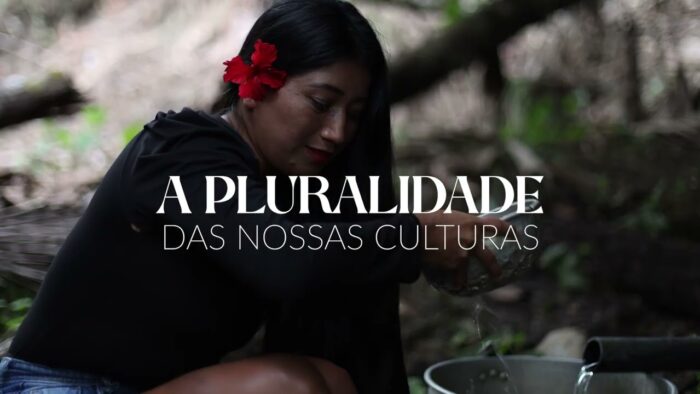Con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en marcha, el país centroamericano aboga por integrar la IA en sectores clave como la agroindustria, el turismo o la salud, con un enfoque ético, inclusivo y sostenible. Orlando Vega, viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, sintetiza los avances, desafíos y oportunidades que atraviesa el país en su camino hacia un desarrollo digital con rostro humano. Vega opina acerca de la posibilidad de una posición iberoamericana común en materia de IA.
¿Cuáles son los pilares de la estrategia del país para integrar la inteligencia artificial (IA) a los distintos sectores productivos?
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial se lanzó en octubre del año pasado y establece un marco de acción centrado en dos grandes focos. El primero trata de impulsar la incorporación de la inteligencia Artificial en sectores estratégicos como la agroindustria, la manufactura y los servicios financieros. El objetivo es fortalecer la competitividad y la eficiencia mediante la adopción de tecnología de IA que optimice procesos, automatice tareas y mejore la toma de decisiones basadas en datos.
El segundo foco está vinculado al talento humano. Es fundamental formar y preparar a las personas para que puedan integrarse a esta nueva realidad. Por eso, la estrategia contempla alianzas con instituciones académicas y el despliegue de programas de capacitación. Además, incluye la creación del Centro Nacional de Excelencia en Inteligencia Artificial para investigación y desarrollo, que desea situarse como un referente regional iberoamericano, fomentando la creación de soluciones tecnológicas desde una perspectiva local y participativa.
La infraestructura es un eje clave en el proceso. ¿Cómo está avanzando Costa Rica en este aspecto?
El país se encuentra en un momento de despliegue de redes 5G, un paso fundamental para consolidar una infraestructura digital robusta. Además, estamos estableciendo un sistema de interoperabilidad de datos y fortaleciendo nuestras capacidades en computación y big data. Aunque por ahora no se prioriza el desarrollo de grandes centros de datos estatales, el país cuenta con un modelo mixto donde cinco operadores locales complementan la cobertura de los operadores nacionales. Esta diversidad facilita la conectividad en zonas que históricamente han estado desconectadas por razones geográficas o demográficas.
Por ejemplo, hay distritos alejados donde los operadores principales no encuentran viabilidad comercial. Ahí entran los operadores regionales, que han asumido compromisos específicos para brindar servicios en estas áreas, mejorando significativamente la cobertura nacional. Esta estrategia busca reducir la brecha digital y garantizar un acceso más equitativo a tecnologías emergentes, como es el caso de la inteligencia artificial.
¿Hay iniciativas concretas en sectores clave como la industria, la educación o el propio sector público?
Sí, y son múltiples. Una de las más destacadas es el programa de Laboratorios de Innovación Comunitaria, una iniciativa orientada a fomentar el acceso a la tecnología en zonas rurales. El objetivo es instalar más de 20 laboratorios en todo el país. Estos espacios están equipados con herramientas como drones, impresoras 3D, cortadoras láser y kits de robótica. Lo interesante es que cada comunidad adapta el uso de los recursos según sus propias necesidades y potencialidades.
Por ejemplo, visitamos una comunidad donde una emprendedora dedicada a fabricar jabones artesanales logró reducir en un 80% el costo del empaque de sus productos, gracias a un prototipo creado en uno de estos laboratorios. El nuevo empaque, hecho con madera prensada, no solo era más barato, sino también más atractivo. Otro caso ejemplar ocurrió en una comunidad cercana a un volcán activo. Necesitaban silbatos con altos niveles de decibelios para casos de evacuación, pero los precios en el mercado eran prohibitivos. El laboratorio local los fabricó en impresoras 3D por una fracción del costo. Estos silbatos, además, cumplen con todos los estándares de sonido necesarios para emergencias.
Los Laboratorios de Innovación Comunitaria fomentan el acceso a la tecnología en zonas rurales, son un motor de transformación comunitaria y atraen a jóvenes y emprendedores locales
Estas experiencias demuestran que los laboratorios no son solo centros de tecnología, sino motores de transformación comunitaria. Atraen a jóvenes, emprendedores y líderes locales, y generan un efecto multiplicador en la educación, el empleo y la resiliencia local.
Además de su impacto social, estos proyectos están alineados con una estrategia más amplia para promover la investigación aplicada en inteligencia artificial. Por ejemplo, recientemente lanzamos una convocatoria específica para empresas turísticas que quisieran incorporar soluciones basadas en IA. La respuesta fue tan positiva que recibimos llamadas del Ministerio de Turismo y de otras agencias gubernamentales interesadas en sumarse. Esto muestra cómo la inteligencia artificial puede generar sinergias interinstitucionales y potenciar sectores clave como el turismo, en el que Costa Rica tiene una ventaja natural.
También estamos trabajando en esquemas de financiamiento público-privado para promover soluciones innovadoras en sectores como salud y manufactura. Esto incluye incentivos fiscales, convocatorias de innovación abierta y apoyo a startups tecnológicas. El objetivo es construir un ecosistema donde la inteligencia artificial sea un habilitador del desarrollo sostenible.
¿En el sector público ya se están viendo aplicaciones concretas de IA?
Sí, y uno de los mejores ejemplos es la plataforma de expediente digital de la Seguridad Social. Gracias a la inteligencia artificial, esta plataforma ha mejorado la gestión de enfermedades crónicas y ha permitido prever la demanda de medicamentos con mayor precisión. Por ejemplo, ya se pueden estimar con antelación las necesidades farmacéuticas de una población con enfermedades como la diabetes o la hipertensión.
Otro ámbito donde se aplica IA es en la ciberseguridad. Estamos desarrollando sistemas que permiten identificar patrones inusuales y posibles amenazas de forma anticipada. Esta capacidad de prevención es clave para proteger infraestructuras críticas y garantizar la confianza ciudadana en los servicios digitales.
¿Las comunidades están aceptando bien estas nuevas tecnologías? ¿Hay una curva de adopción visible?
La adopción está siendo muy rápida. Cuando lanzamos cursos sobre principios básicos de inteligencia artificial, pasamos de tener decenas a cientos y luego miles de solicitudes. En la última convocatoria, cerrada en febrero, se inscribieron más de 6.000 personas. Para un país de nuestro tamaño, se trata de una señal clara del interés y la apertura hacia estas tecnologías.
Además, la apropiación comunitaria es real. En cada laboratorio de innovación que visitamos encontramos historias de transformación local. Lo más importante es que se trata de soluciones que nacen desde las comunidades y para las comunidades. No es un enfoque de “café para todos”, sino una respuesta personalizada que respeta la diversidad territorial del país.
¿Cuál es la postura de Costa Rica en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial?
Nuestra estrategia tiene un principio rector que nos diferencia: la paz. Este valor, profundamente arraigado en la identidad costarricense, también guía nuestra visión sobre el desarrollo tecnológico. La inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas, nunca diseñada para hacer daño.
Creemos que una regulación excesiva, especialmente si se aplica de manera previa e indiscriminada, puede frenar la innovación. Por eso, en lugar de establecer un marco normativo rígido desde el inicio, estamos apostando por la promoción de buenas prácticas. El Código Nacional de Tecnologías Digitales es una herramienta clave en este sentido. Obliga al sector público a cumplir estándares de calidad, accesibilidad y experiencia de usuario, y sirve como referencia para el sector privado.
Nuestra estrategia tiene un principio rector: la paz, un valor profundamente arraigado en la identidad costarricense, que también guía nuestra visión sobre el desarrollo tecnológico
Este código está inspirado en directrices internacionales como las de la Unión Europea, la OCDE y la UNESCO, pero adaptado a la realidad costarricense. Nuestro enfoque se basa en la confianza, la transparencia y la responsabilidad compartida entre el Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil.
¿Qué tipo de cooperación existe entre Costa Rica y otros países de Iberoamérica en materia de IA?
La cooperación internacional es esencial. Participamos en iniciativas que promueven la colaboración en infraestructuras de investigación entre América Latina y Europa. También firmamos la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, que marca un compromiso común hacia un desarrollo ético y responsable de estas tecnologías.
Además, Costa Rica forma parte del proyecto Latam-GPT, liderado por Chile. Este proyecto busca desarrollar modelos de lenguaje entrenados específicamente en español y portugués, con contenidos relevantes para la región. Nuestra contribución ha sido facilitar datos y contextos locales que permiten enriquecer estos modelos con mayor precisión y representatividad.
¿Ve posible una estrategia iberoamericana común de inteligencia artificial?
Sí, pero requiere asentar unas bases sólidas. Antes de hablar de una estrategia común, debemos trabajar en tres áreas fundamentales: ciberseguridad, protección de datos personales y gestión de datos transfronterizos.
En ciberseguridad, la experiencia de Costa Rica tras los ataques sufridos en 2022 nos enseñó que no se trata de un gasto, sino de una inversión estratégica. Ya se están dando pasos en la región, como la validación mutua de la firma digital entre países centroamericanos. Esto puede extenderse a estándares comunes en protección de datos y en el uso ético de tecnologías.
Una estrategia común también debe garantizar el consentimiento informado de los usuarios, y permitir que las personas tengan control sobre sus datos. La supervisión y el cumplimiento normativo deben estar claramente definidos. De lo contrario, estaríamos creando un menú sin tener ni mesa, ni silla, ni comensales.
El 70% de los participantes en los laboratorios de innovación son mujeres, un dato que rompe con la tendencia tradicional de baja participación femenina en carreras STEM y que demuestra cómo la tecnología puede ser una herramienta de empoderamiento
¿Qué utilidad tiene para Costa Rica la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales?
Es un marco muy útil para orientar políticas públicas. Por ejemplo, promueve la inclusión digital, la reducción de la brecha de género y la protección de derechos en entornos digitales. En nuestros laboratorios de innovación, por ejemplo, el 70% de los participantes son mujeres. Esto rompe con las tendencias tradicionales de baja participación femenina en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) y demuestra cómo la tecnología también puede ser una herramienta de empoderamiento.
La Carta también impulsa el fortalecimiento de la cooperación regional. Compartir buenas prácticas y experiencias exitosas puede evitar que cada país tenga que empezar de cero. En Costa Rica creemos firmemente en “tropicalizar” las soluciones: adaptarlas a nuestras realidades sin perder de vista los estándares globales.
¿Qué importancia tiene contar con modelos de IA entrenados en español, portugués y lenguas indígenas?
Es esencial. Una IA multilingüe permite incluir a poblaciones que de otra forma quedarían excluidas. Además, es una forma de preservar el patrimonio cultural y lingüístico de la región. Las lenguas indígenas están en peligro de extinción, y la inteligencia artificial puede ser una herramienta para conservarlas y difundirlas.
Hay aplicaciones que podrían facilitar el aprendizaje de estas lenguas mediante teléfonos móviles, o crear archivos digitales que registren vocabularios, expresiones y usos culturales. Este tipo de tecnologías no solo democratiza el conocimiento, sino que también lo protege y transmite a las futuras generaciones.
Desde su experiencia en el sector público, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Costa Rica en materia de IA?
El primer desafío es la infraestructura tecnológica. Todavía existen regiones con conectividad limitada y eso restringe el acceso a servicios basados en IA, traduciéndose en desigualdades que debe corregirse si aspiramos a una transformación digital verdaderamente inclusiva.
El segundo gran reto es la formación y retención del talento. Costa Rica forma profesionales de altísima calidad,
pero muchas veces no podemos competir con los salarios del extranjero o incluso del sector privado nacional. En el sector público, la rigidez salarial impide atraer y retener a expertos senior en temas clave como IA, big data o ciberseguridad.
El tercer desafío es el marco regulatorio. Debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios tecnológicos, pero sin perder de vista los derechos humanos y el bienestar social. Es un equilibrio delicado, pero esencial.
Finalmente, está el tema del financiamiento en investigación y desarrollo. A pesar del interés creciente, la inversión sigue siendo baja. Necesitamos fortalecer los mecanismos de financiamiento, fomentar alianzas público-privadas y promover una cultura de innovación sostenida en el tiempo.
¿Y cómo percibe la sociedad costarricense la inteligencia artificial? ¿Hay conciencia sobre sus usos y riesgos?
La sociedad costarricense ha demostrado una gran capacidad de adopción de nuevas tecnologías. En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, pasamos de 38 líneas móviles por cada 100 personas en 2008, a 150 líneas por cada 100 personas en solo 15 años. Esa apertura tecnológica se refleja también en el interés por la IA.
Antes de hablar de una estrategia iberoamericana común en materia de IA, debemos trabajar en tres áreas: ciberseguridad, protección de datos personales y gestión de datos transfronterizos
Recientemente estuve en una universidad y todos los estudiantes afirmaron haber usado herramientas de IA en sus tareas académicas. Esto plantea nuevas discusiones sobre ética, propósito y límites, pero también confirma que la IA ya forma parte del día a día. Ahora nos toca a nosotros, desde las políticas públicas, acompañar esa transición con responsabilidad, formación y visión a largo plazo.