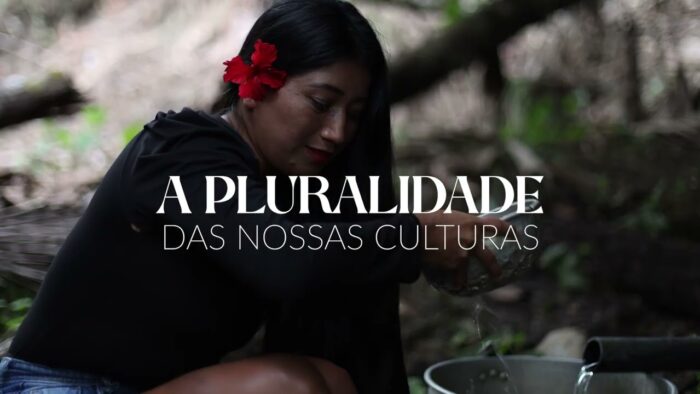“Soy hijo del exilio”, apunta Ernesto Ottone (Chile, 1972), que desde 2018 es Subdirector General de Cultura de la UNESCO. Eso significó para el antes ministro de Cultura y actor, pasar 18 años fuera de su país “intentando construir una identidad”. Esa identidad, que no el nacionalismo, es un derecho cultural, explica en una conversación en línea desde París. Habla con entusiasmo de los planes para Mondiacult 2025, que se celebra en Barcelona tras su paso por México, y del peso de Iberoamérica en la transformación de la visión global sobre la cultura. Advierte de la importancia de incorporarla como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dejar de considerarla como “un añadido”; y de la necesidad de apostar por una “cultura de paz”, entendida como motor de desarrollo para su construcción. La UNESCO está ahora “en mitad” de los conflictos, subraya, supervisando, catalogando y documentando, apunta. Menciona Ucrania y Palestina, pero también Sudán, y no se olvida de otros conflictos en los que no hay guerra, ni de los pueblos originarios y la importancia que atribuye, no solo a su reconocimiento, sino a la integración de su sabiduría ancestral en las políticas de mitigación y lucha contra la emergencia climática. Ottone es realista al analizar cómo los cambios de gobiernos inciden en las políticas culturales, pero está dispuesto a mantener en su agenda de prioridades los retos y oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, por ejemplo, con las restricciones necesarias que prevengan la homogeneización del pensamiento único que implica el uso de un idioma mayoritario.
Ha empezado la cuenta atrás para Mondiacult, ¿Cuál fue el papel de la región iberoamericana en este foro en 2022 y cómo se prepara para 2025?
No quiero parecer pretencioso, pero en 2022 después de 40 años [de la primera Mondiacult], de nuevo con la presidencia de México, fue el retorno de América Latina a tener una voz protagonista dentro del espacio global intergubernamental. Como el proceso para Mondiacult se hace a partir de las consultas regionales, permite tener voces con prioridades distintas. A Iberoamérica en el último año le ha costado más unirse, por temas políticos y visiones, sobre lo que se quiere para el futuro de la región, pero se ha logrado una visión consensuada. Eso es muy interesante, porque permitió enfatizar ciertos puntos y sacar una declaración que, en 2022, mostró claramente la fuerza del proceso iberoamericano como laboratorio de ideas y de búsqueda de soluciones para el desarrollo sostenible. En 2025, el formato será distinto, no habrá una declaración fruto de seis meses de trabajo para alcanzar consenso, sino un documento final que pretende ser el esqueleto de la discusión futura y asegurar que la cultura tenga un objetivo independiente [dentro de los ODS]. Hoy no existe, y por eso estamos donde estamos. En la Agenda 2030 la cultura se menciona solo dos veces. Quienes trabajamos en este ámbito lo sabemos: sea en financiamiento, en cambio climático o en crisis, la cultura suele llegar como un añadido, no como parte fundamental del desarrollo sostenible de las naciones. Ese es el gran desafío. Que las dos ediciones recientes de Mondiacult se hayan hecho en México y en España demuestra el interés por esta región y por un conglomerado de países que comparten dos idiomas. También demuestra que el mundo iberoamericano tiene una voz que sigue ahí, latente, y que hoy es más importante que nunca, cuando vemos las grandes divisiones que se han construido en el mundo.
En Cultura Iberoamerica ha sido un ejemplo, un laboratorio de ideas y de búsqueda de soluciones para el desarrollo sostenible
¿Podría darnos algún detalle de la agenda que quiere fijar orientada ya hacia 2030?
Desde que asumí el cargo en la UNESCO en 2018, las prioridades no han cambiado mucho. Con una gran diferencia: el trabajo propuesto por la UNESCO y España, y apoyado fuertemente por los países iberoamericanos, puede poner temas nuevos, que no son tan nuevos, en la agenda. Uno es cultura y paz, que es lo que en este momento nos falta: cómo entender la cultura como un motor de desarrollo para la construcción de paz. Y otro es cultura e inteligencia artificial, que es un tema que lamentablemente nosotros hemos trabajado en torno a la ética de la inteligencia artificial. El mundo de la cultura está en un espacio muy descuidado para afrontar algo que va a afectar profundamente a cómo entendemos la cultura y las progresiones en torno al desarrollo cultural. Diría que eso es clave: tener una visión anticipadora, innovadora con respecto a ciertos temas y que puedan ser discutidos. Algo que la sociedad civil y los ministros de Cultura van a hacer en Mondiacult. Poder tener ese diálogo es muy importante.
¿Cómo avanza la ambición de que la cultura sea reconocida como un Objetivo de Desarrollo Sostenible independiente, y qué impulsa ese reconocimiento desde la UNESCO?
Durante los últimos siete años hemos estado trabajando para eso. No ha sido fácil. Los cambios en algunos gobiernos que no creen en el multilateralismo han generado un sesgo. Creen que no se deberían anticipar las discusiones en torno a la construcción de la nueva agenda, lo cual es absurdo, porque si tú no lo construyes con tiempo, lamentablemente, cuando empiece la discusión de las Naciones Unidas a partir de 2027, ya va a ser muy tarde incorporar algo que hoy día no está en la agenda. De los 17 Objetivos de Desarrollo, no hay ninguno que esté ni cerca de ser alcanzado. Se ve que se va a decir: sigamos con lo que tenemos, porque para qué vamos a meter más. Y acá no es meter más, es reconocer algo que está implícitamente, sin mencionarlo. Es una falacia, con los conflictos en todo el mundo que cuestionan el modelo existente, pensar que se pueden tener discusiones sin considerar que la cultura juega un papel fundamental tanto en el desarrollo como en la innovación.
La UNESCO, históricamente, entraba a construir a posteriori de un conflicto. Ahora estamos en la mitad: desde que empezó la guerra de Ucrania tenemos una oficina ahí que está monitoreando lo que está pasando, que está reconstruyendo, que está desarrollando los planes para cuando termine esta locura. Y lo mismo estamos haciendo en Palestina, trabajando en Israel, en lo que se llama la diplomacia cultural. Juega un rol fundamental. Sigo teniendo diálogos con todos los países. Nos gusten o no nos gusten los regímenes que tienen, somos lo que permite seguir teniendo un diálogo entre las comunidades, que es lo más importante. No entre los gobiernos, pero entre las comunidades que comparten ciertos valores.
En esa línea usted aboga por el concepto de “cultura de paz”, ¿cómo puede la cultura contribuir a la resiliencia social y ambiental, especialmente en contextos todavía marcados por conflictos o desplazamientos?
En los tres o cuatro últimos años nos hemos dado cuenta de que al trabajar en conflictos hay tres instrumentos clave. Uno, el patrimonio inmaterial, que es la convención que tiene 20 años y que hoy en día es la que lleva a unir comunidades de distintos países a pesar de las fronteras. O que logra que esas comunidades desplazadas conserven sus derechos culturales, aunque estén en otro territorio. Es un concepto totalmente nuevo. Yo soy hijo del exilio. Viví 18 años fuera y me tuve que construir un concepto de mi país, porque las comunidades eran muy cerradas y no lograban transmitir a las nuevas generaciones la importancia que eso tenía. Hoy cuando trabajamos en los campamentos, nos dedicamos a que esos niños, esas mujeres que son sostenedoras del núcleo familiar, puedan transmitir, no el nacionalismo, sino la pertenencia identitaria. Eso es fundamental para poder soñar algún día volver a tu país de origen, porque si no siempre vas a ser un extranjero donde estés.
Lo segundo tiene que ver con la diversidad cultural. Cuando hablamos de lo digital o de la inteligencia artificial, debemos garantizar que haya diversidad, no solo de lenguas, sino también integrando el conocimiento indígena y las visiones de poblaciones minoritarias. Debemos asegurar la diversidad de expresiones culturales, sea cual sea la plataforma, en espacio físico o digital.
El tercero tiene que ver con el concepto de comunión de intereses, que tiene que ver con bienes superiores. El primer trabajo cuando empezamos hace siete años fue asumir y admitir que la cultura es un bien común, lo que se llama global public good. Es un bien intrínseco al ser humano y a las comunidades. Son los individuos de las comunidades los que tienen derechos culturales. Como hay países a los que les cuesta reconocerlos, tratan de tirarlos a lo individual. Pero los países que tienen cosmovisión asumen que son las comunidades el centro de desarrollo y no las personas. Por lo tanto, uno trata de ampliar un poco también el horizonte de los pensamientos para poder asegurar una representación lo más diversa posible, incluso entre nuestros estados miembros. Y yo creo que eso es el punto fuerte de Mondiacult.
Si hablamos de restitución [de patrimonio sustraído], en los últimos años también hemos hecho encuentros y debates entre directores de museos, gobiernos, comunidades y museógrafos, para buscar un espacio común donde ya no hablamos del objeto en sí, sino del derecho cultural de una comunidad de origen de poder acceder a ese bien que le fue sustraído. No me refiero a cómo fue sustraído, sino a reconocer que ese objeto tiene un valor intrínseco para la comunidad de origen. Después entraremos en cómo se hace ese retorno. Lo consideramos derechos culturales y no tráfico ilícito. Es un tema identitario. Ese ha sido el gran cambio. Cuando observamos las razones tras los conflictos, idioma, identidad… son los temas que surgen. Ya no hablamos del territorio, de quién es dueño del territorio, históricamente, es quién es dueño de la identidad que está sobre ese territorio. Y eso es lo que está en juego hoy en día.
Toda persona tiene derecho a acceder a bienes y servicios culturales
P: Cuando hablamos de cultura hablamos de derechos humanos, desde su experiencia, ¿cómo puede la cultura ser un motor de reconciliación y cohesión social en sociedades diversas y plurales como las iberoamericanas?
E. O. En los últimos 15 años, cinco de los diez países de la región han reconocido a sus pueblos indígenas como parte originaria. Ese fue un paso enorme. Y no hablo de países plurinacionales que ya reformaron sus constituciones, sino de otros, incluso el mío, donde el reconocimiento llegó apenas hace 10 años, en la época en que yo era ministro, para integrarlos a la historia no contada. Ese es un proceso en marcha.
Lo segundo tiene que ver con la relación con el pasado. América Latina vivió entre los años 60 y fines de los 70 quiebres institucionales muy duros. Hoy, lo que está en juego es el concepto de democracia. Y no me refiero a la democracia como entidad política, sino como espacio de derechos fundamentales. El derecho cultural, como usted señalaba, forma parte de los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a acceder a bienes y servicios culturales y a expresarse a través de ellos. Cuando hablamos de libertad de expresión o de prensa, también estamos hablando de derechos culturales: no son mandatos separados. Por eso la UNESCO reúne educación, cultura, comunicación y ciencia como un todo, porque cada uno de estos elementos constituye el acervo que vamos construyendo en nuestras sociedades.
P: Muchos sitios Patrimonio Mundial están en tierras indígenas, ¿cómo asegura la UNESCO que sus políticas de conservación respeten los derechos y modos de vida de las comunidades originarias? Y, ¿qué desafíos y oportunidades vislumbra en su preservación desde una perspectiva de justicia cultural?
E. O. Es una reflexión que empezó hace muy pocos años. Para ello creamos el Foro de los Pueblos Indígenas del Patrimonio Mundial, que son representantes elegidos por ellos libremente. Un país no puede inscribir un sitio del Patrimonio Mundial sin consultar con los pueblos indígenas en el territorio en el que se encuentra ese bien. Eso ya es un cambio radical. Hoy la UNESCO incorpora en sus textos tanto la ciencia como los saberes tradicionales; ya no se trata solo de datos empíricos. Como nosotros integramos ciertos conocimientos de prevención y de mitigación del efecto del cambio climático, ellos lo tienen integrado desde hace más de 4000 años. Logramos incorporarlo en el programa LINKS (Local and Indigenous Knowledge systems). Pero ha sido y va a seguir siendo un camino largo. Durante Mondiacult vamos a presentar una publicación con 12 ejemplos de pueblos indígenas en los que hay un lugar que es patrimonio inmaterial y cómo lo han trabajado dentro de sus comunidades y hacia el exterior. De ese modo reforzamos la idea de que tenemos mucho que aprender de estas comunidades que pueden mostrarnos caminos que no hemos explorado aún para, no sé si encontrar soluciones, pero al menos darnos vías para encontrarlas, sobre todo en lo que se refiere a cambio climático, por ejemplo en zonas coralinas o de deforestación gigante, o sobre mitigación del riesgo de fuego, sobre lo que acabamos de lanzar una publicación.
En Mondiacult presentaremos 12 ejemplos de pueblos indígenas que trabajan con el patrimonio inmaterial
P: ¿Qué papel están jugando los espacios multilaterales como Mondiacult en la creación de redes o coaliciones internacionales que promuevan sinergias entre patrimonio, cultura, innovación y acción climática, como por ejemplo el Grupo de Amigos de la cultura liderado por Brasil y Emiratos que se presentó en la COP28 en Dubai?
E. O. Ha sido uno de los grandes temas que hemos trabajado en estos años. La UNESCO es secretariado del Grupo de Amigos [para la Acción Climática basada en la Cultura (GFCBCA)]. Desde el inicio, Brasil fue un gran promotor, junto con Emiratos Árabes Unidos. Se empezó a trabajar sobre la base de lo hecho con el G20, donde somos knowledge partner. Lo que buscamos es asegurar una línea temporal en la construcción de mensajes. Antes, los grupos intergubernamentales como el G77+China, la Unión Europea o la Unión Africana, formulaban sus posiciones de manera distinta y terminaban en contradicciones sobre temas culturales. Hoy trabajamos en construir una narrativa común. En acción climática, el cambio es enorme. En la primera COP no existía la cultura, ni se mencionaba el conocimiento indígena. Solo se hablaba de ciencia empírica, de mitigación y adaptación. Hoy no sale un texto de la UNESCO sin que se reconozcan ciencia y conocimiento indígena a la par. Eso no se discute ya, ambos son esenciales para las soluciones. Ha sido un trabajo de hormiga, posible gracias a países líderes.
Podría citar un ejemplo: el arrecife coralino de Belice. Estuvo en la Lista de Patrimonio en Peligro durante nueve años. Hace dos lo logramos sacar con ayuda financiera internacional y, sobre todo, con saberes tradicionales de Belice. Hoy está recuperado, ya no sufre blanqueamiento. Es una experiencia hermosa: un sitio al borde de la destrucción que, gracias al esfuerzo internacional y a un país pequeño con voluntad política, hoy se conserva. Y esas soluciones ahora se aplican en islas del Pacífico y del Caribe, enfrentadas al mismo problema. Eso es puro conocimiento indígena. Esa es la experiencia más hermosa que puedes entregar a las futuras generaciones.
¿Cuál considera que es el aporte de las políticas públicas gracias a las acciones de los Programas iberoamericanos de Cooperación Cultural?
Trabajamos muy bien con la organización, pero también lo hacemos asociados a ciertas academias y universidades. La única forma de trabajar es a través de los organismos regionales, que sí tienen una implantación en los países. Así podemos desarrollar cierta línea específica, aunar la voluntad y los esfuerzos políticos, que van cambiando cada cuatro, seis u ocho años, dependiendo del país, y que afectan también a las prioridades que se fijan. Intentamos aunar los Ministerios de Educación, de Cultura, de Ciencia, en torno a ciertas temáticas que son prioritarias, y tener una red de apoyo con organizaciones de la sociedad civil, que son las que van alimentando y cuestionando lo que se está haciendo en el terreno. Si no tuviéramos estas organizaciones regionales, subregionales o intercontinentales, sería muy difícil hacerlo. Porque esas redes que se han creado a través de la OEI [Organización de Estados Iberoamericanos] o la SEGIB [Secretaría General Iberoamericana], permiten construir algo. Si no, la distancia que hay entre una decisión que se toma acá y su implementación en los países se hace muy compleja.
P: En una época de recortes económicos en que la propia UNESCO se ha visto afectada, ¿cuál es el futuro de la financiación al desarrollo cultural?
E. O. Viene un espacio restrictivo y el desarrollo sostenible no puede existir si no hay una inversión en el desarrollo cultural de las comunidades.
P: ¿Qué oportunidades y riesgos identifica en la intersección entre la digitalización, la inteligencia artificial y la protección del patrimonio y la creatividad cultural?
E. O. Sin diversidad de contenido, vamos hacia la homogeneización. Pero hay Estados miembros que consideran que ese mercado debería dejarse abierto sin ningún tipo de regulación. Y no va a encontrar nunca el concepto de regulación en los documentos de la UNESCO, porque representamos a todos los países. Lo que sí decimos es que cualquier discusión ha de integrar a las grandes empresas. Estoy abierto a hacerlo porque son ellos los que manejan ese tablero. Segundo, si bien no se habla de regulación, hay que tener ciertos marcos de lo que se puede y no se puede hacer, y eso es lo que se llama la ética de la inteligencia artificial. Tres, está el reto de cómo asegurar el acceso a esa diversidad de contenidos y de idiomas. El idioma es una forma de pensar: si lo excluyes, eliminas una visión del mundo. Y sabemos muy bien que eso, en la historia, ha llevado a cosas terribles. Lo digital también nos ha permitido enormes avances. Antes, por ejemplo, para hacer inventarios de colecciones en África necesitábamos seis años de trabajo manual; si estallaba una guerra civil, todo se perdía. Hoy, con un experto y la tecnología adecuada, lo haces en dos semanas y con registros digitales que permanecen. Con drones o satélites podemos documentar la destrucción del patrimonio en zonas de conflicto. Eso antes no existía. En Bosnia, por ejemplo, reconstruimos el puente de Mostar sin tener archivos completos. En cambio, ahora que terminamos la reconstrucción de Mosul y su minarete Al-Nuri, el trabajo se facilitó mucho gracias a estos registros. Eso es extraordinario. No asumir que esta tecnología hoy en día nos permite acelerar procesos y abaratar costos es absurdo. Y, por lo tanto, no abrazar esa oportunidad es un error, y esa es la innovación. Pero poniendo las restricciones que se necesitan y que hoy en día algunos países no quieren reconocer que son importantes.
De cara a la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de 2026 se pretende renovar la Carta Cultural Iberoamericana, ¿qué aspectos considera más importantes que se reconsideren?
E.O. La inteligencia artificial va a estar ahí, en la punta. Lo segundo que estará es el reconocimiento pleno de los derechos culturales. Yo creo que la Carta Cultural Iberoamérica habla de ello, pero no hemos avanzado suficiente. Y eso tiene que ver con el reconocimiento de todas las comunidades en nuestras sociedades, con sus identidades propias, sin pretender imponer una sobre otra. Considero que ese es un tema que no ha sido conversado con la fuerza necesaria y hoy en día se está planteando como uno de los que son necesarios. Por otro lado, hay conversaciones que hemos repetido durante años, ya que son prioritarias, como el cambio climático. La evidencia hace que hasta el más escéptico tenga que aceptar que no puede quedar fuera de las discusiones que vienen.